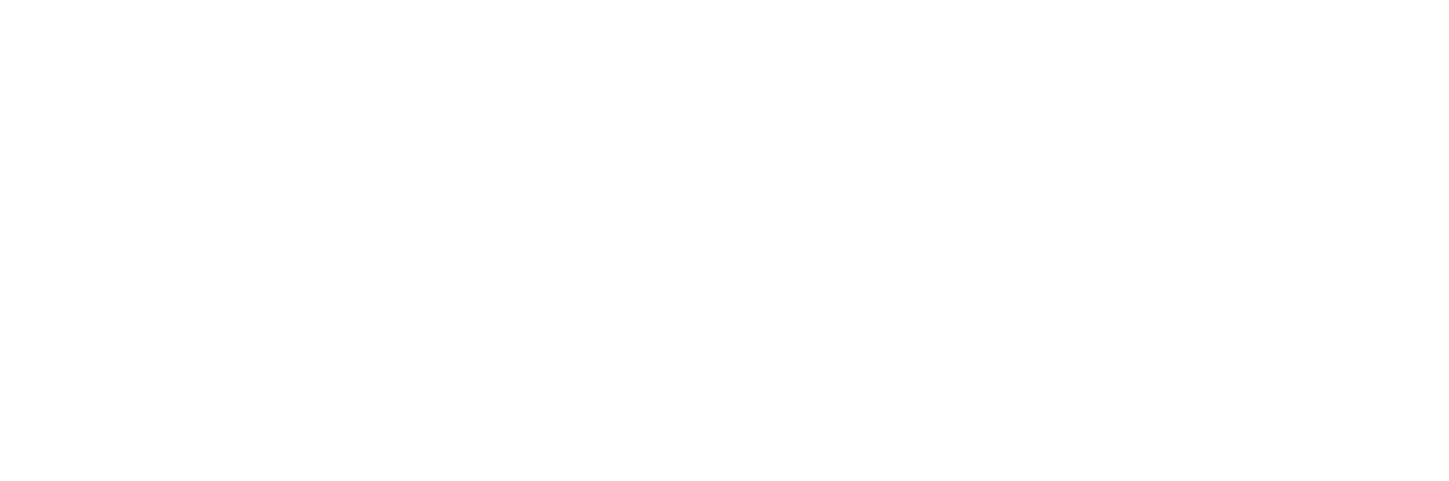BOLETINES
- Detalles
- Detalles
Recibe su nombre por la colonia 5 de Mayo del ejido de La Sabana, en la ciudad de Acapulco, donde se encuentra ubicada. Se desconoce el nombre prehispánico del lugar.

- Detalles
La palabra náhuatl Xochipala significa La Flor que Pinta de Rojo, y se le agregó “La Organera” a su designación porque los órganos son característicos de la región.

- Detalles
El nombre Ixcateopan procede del idioma náhuatl, siendo su acepción más viable ichcatl (algodón), teopantli (templo) y pan (en); “en el templo del algodón”.

- Detalles
La palabra náhuatl Huamuxtitlán se traduce Junto a los Guamúchiles, pero es posible que en época prehispánica también se le haya conocido con otro nombre, ya que fue sede de un señorío mixteco-nahua entre los años 1200 y 1521 después de Cristo (d. C.).

- Detalles
El vocablo Cuetlajuchitlán viene del náhuatl y significa “lugar de flores rojas” o “lugar de flores marchitas”. Los lugareños también conocen el lugar como “Los Querendes”.

- Detalles
Huapalcalco se deriva del náhuatl huapalli o huapalitl, tabla o viga pequeña; calli, casa y la preposición locativa: “lugar de la casa de madera”.

- Detalles
Toponímicamente, Tula tiene dos significados provenientes del náhuatl, en el primero equivaldría a “lugar de tules o juncos”, y en el segundo sería “ciudad o metrópoli”.

- Detalles
El Cóporo, palabra de origen tarasco que significa “sobre el gran camino o el camino grande.”

- Detalles
Para llegar a la zona arqueológica de Peralta, desde Abasolo sale una carretera pavimentada al oriente de la ciudad, siguiendo ésta ruta se pasan las rancherías de San Isidro, La Peña y Rancho Seco y se recorren 13 km., para llegar al sitio. Desde Irapuato por la Carretera Federal No. 90 se debe tomar el crucero hacia Pueblo Nuevo en el kilómetro 14, hasta llegar al crucero de Pueblo Nuevo-Huanímaro, en dirección a Huanímaro, 4 km., adelante se encuentra la entrada al Rancho de San José de Peralta. Pasando el campo de fútbol y la caseta de policía, un kilómetro adelante encontrará la entrada al sitio arqueológico.

- Detalles
Desde Guanajuato se toma la carretera 110 (hacia Dolores Hidalgo por el Xoconoxtle) y a la altura de la comunidad de Don Sebastián se toma la carretera 51 (a San Miguel de Allende), el acceso a la zona arqueológica se ubica sobre el kilómetro 10+800 de la carretera 51 en su tramo Don Sebastián-San Miguel de Allende.

- Detalles
Tome la carretera federal 90, tramo Irapuato-La Piedad. Aproximadamente a 12 kilómetros de Pénjamo, a la altura de la empresa CICABA (Salvi) se encuentra la desviación a San Juan el Alto Plazuelas.

- Detalles
Se localiza a 7 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Durango, en el ejido 4 de Octubre. Se llega a él por la carretera que lleva a La Flor, al llegar a la Ferrería, desviarse hacia el Este, pasando el puente del Río Tunal. Continuar por la terracería hasta llegar a Lerdo de Tejada, donde proseguirá su viaje a pie.

- Detalles
En tiempo de la colonial el lugar era conocido como “El potrero de la Campana”, refiriéndose a la forma trapezoidal del montículo principal del antiguo asentamiento antes de que fuera excavado, cuyo diseño era similar a la silueta de una campana.

- Detalles
Su nombre tiene que ver con una suerte de seres imaginarios habitantes de los arroyos que eran conocidos como “Chanos”. Debido a la gran cantidad de representaciones del Dios de la Lluvia: Tláloc, que existen en la región, es muy probable que el nombre sea un recuerdo de los mitos que debieron acompañar a su devoción y culto.

- Detalles
Este sitio toma el nombre del conjunto de abrigos rocosos con casas en acantilado situados cerca de una población y formación del mismo nombre.

- Detalles
“Cueva de la Olla” recibió ese nombre por un granero de grandes dimensiones que se encuentra en el sitio, cuya forma redondeada recuerda la de una gran vasija.

- Detalles
“Las Cuarenta Casas” es el nombre con el que la población de la región bautizó al sitio, refiriéndose a un número indeterminado de abrigos rocosos con vestigios arqueológicos y aludiendo al número cuarenta por decir “muchas”.

- Detalles
“Las Cuarenta Casas” es el nombre con el que la población de la región bautizó al sitio, refiriéndose a un número indeterminado de abrigos rocosos con vestigios arqueológicos y aludiendo al número cuarenta por decir “muchas”.

- Detalles
Esta urbe ha recibido distintos nombres a través del tiempo. Para 1871-1872 Rito Zetina, quien hace la primera referencia concreta al sitio, la menciona bajo el nombre de Mench. En 1881, Edwin Rockstroh quien trabajaba para la Comisión de Límites entre México y Guatemala, se refiere a ella como Bol Mench. Alfred P. Maudslay la llamó Menhé Tinamit (“la ciudad de la selva joven”), nombre poco apropiado, ya que está compuesto de una palabra maya y otra náhuatl; Charnay usó el nombre de Lorillard, en honor a Piérre Lorillard quien proporcionó fondos para su expedición. Por último, Teobert Maler, tomando el nombre de un arroyo cercano en cuyo cauce se ven piedras verdosas, aplicó a las ruinas el nombre de Yaxchilán, que es el que han conservado hasta hoy.

- Detalles
El nombre con el que actualmente se conoce a la ciudad, Toniná, procede de una palabra en el idioma tzeltal, teniendo el significado en español de La casa de piedra o El lugar donde se levantan esculturas en piedra en honor del tiempo, nombre que constituye una buena descripción del lugar.

- Detalles
Tenam proviene de la voz náhuatl tenamitl que significa “fortificación”, “Muro” o “defensa”. El diccionario tojolabal – español registra la misma palabra como “olla delgada, tinaja”. Por su parte Franz Bloom menciona que el nombre Tenam se asigna a un grupo de ruinas en la región de Comitán ubicados preferentemente en la parte superior de las serranías. El segundo nombre corresponde al de la antigua finca El Puente, localizada en lo que en la actualidad es la colonia de Francisco Sarabia. En los alrededores de la región se tiene varios sitios registrados con el prefijo Tenam y la asignación de la finca o rancho correspondiente, por ejemplo: Tenam Rosario y Tenam Soledad.

- Detalles
Se conoce al sitio como “Lagartero” desde 1972, cuando llegaron los primeros colonos, ya que entonces abundaban los lagartos en la Ciénega. El río lleva además el nombre de Lagartero.

- Detalles
El nombre de Xcambó viene del Maya que significa Cocodrilo Celestial o Lugar donde se realizan trueques.

- Detalles
La palabra maya Oxkintok, durante mucho tiempo y por una interpretación literal, fue costumbre traducirla como “tres días de quema”, puesto que se compone por los vocablos Ox: tres; Kin: día o sol; y Tok: pedernal; es decir, “tres días pedernal” o “tres soles cortantes”. Actualmente se maneja como un posible significado “la ciudad de los tres soles de pedernal”.